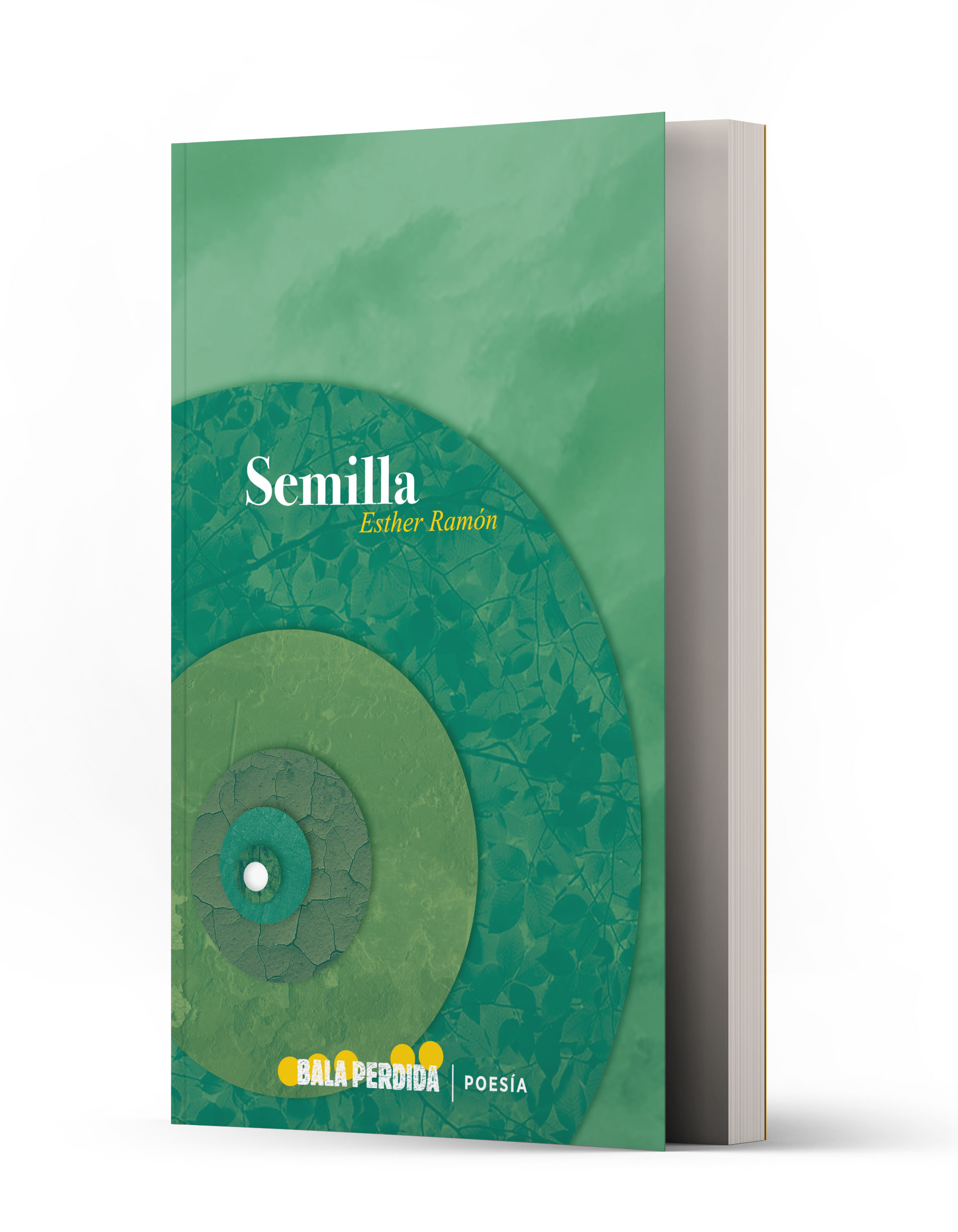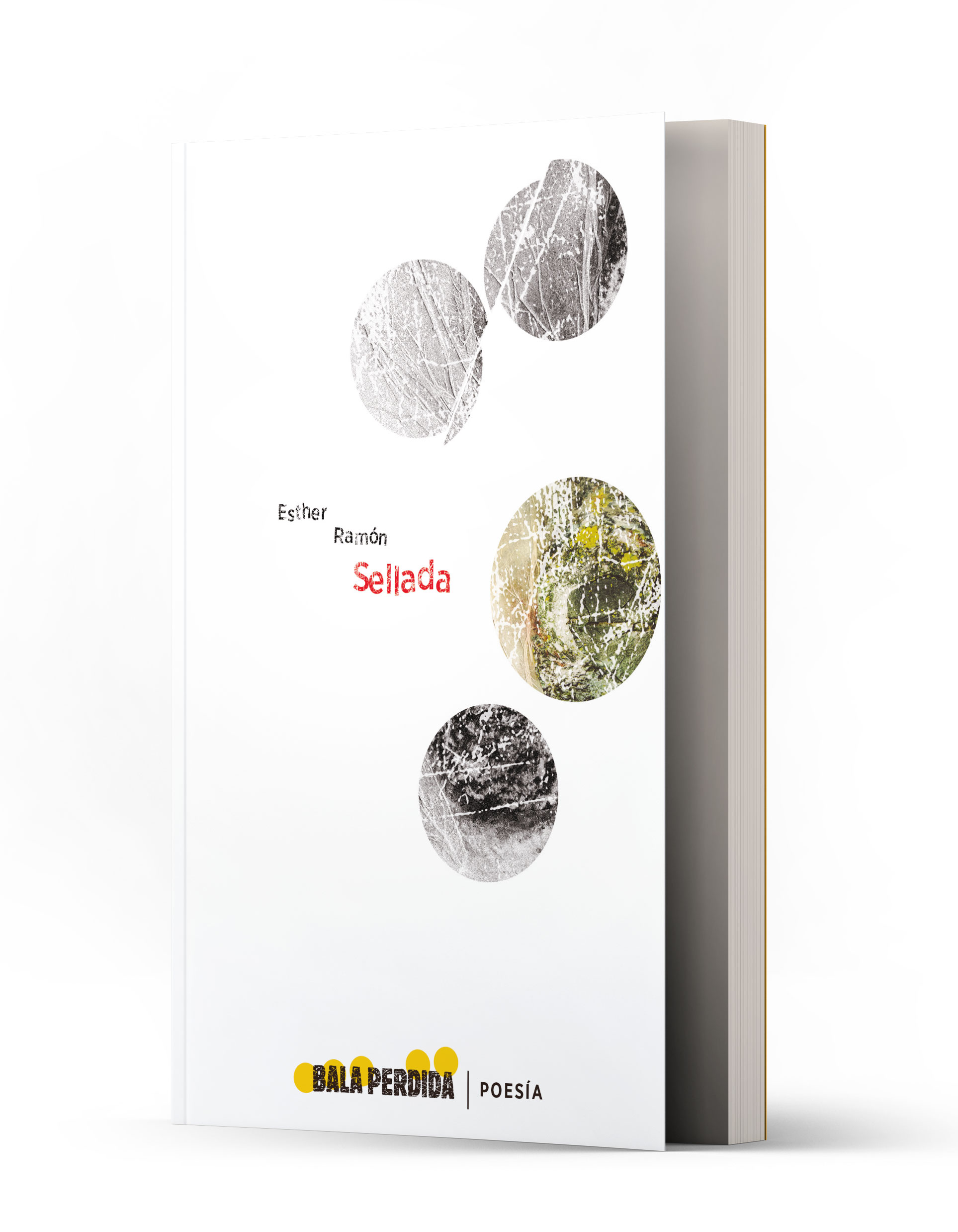De niña me encantaba viajar en coche, en el asiento de atrás. Allí acudían las mejores visiones, se rompían con la velocidad, y podía jugar a lo que más me gustaba.
El juego número 1 se jugaba en la ciudad. Consistía en concentrarse en una persona, animal o cosa de afuera, en sentir lo mismo que ellos. Con los animales, y sobre todo con las plantas y las piedras, el juego se hacía mucho más sutil, y entraba en la extraña e incomunicable sensación de estar siendo pensada o respirada.
El juego número 2 se jugaba en carretera, cuando aparecían los postes eléctricos. Al ver el primero, me situaba imaginariamente sobre él y empezaba a volar, dejándome rozar por las copas de los árboles, acariciando las hojas más altas. Al llegar al segundo, me deslizaba hacia abajo, adaptándome a su forma, y después bajo tierra, donde iniciaba el vuelo subterráneo, lleno de obstáculos –piedras, tierra, lombrices–, que sin embargo no frenaban la velocidad. Intentaba no respirar hasta llegar al siguiente, y allí otra vez emprendía el vuelo hacia arriba.
Ambos vuelos me gustaban, y me daba cuenta de que el uno se intensificaba con el otro.
Nunca fui más yo que cuando jugaba a no serlo. Nunca volé mejor que en lo poético.
Esther Ramón ha sido coordinadora de la revista Minerva, en el Círculo de Bella Artes de Madrid, y trabaja como profesora de escritura poética en la Fundación Centro de Poesía José Hierro, un lugar-milagro que considera su casa, y en muchos otros lugares, con la convicción de que su trabajo es de resistencia al adocenamiento y de diseminación de esa picadura benéfica que reactiva zonas que creíamos dormidas y que se llama poesía.
Ha publicado los poemarios Tundra (2002), Reses (Premio Ojo crítico en 2008), Grisú (2009), Sales (2011), Caza con hurones (2013), Desfrío (2014), Morada (2015) y En flecha (2017).